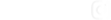Por Alejandro Horowicz Periodista y escritor y docente universitario.
La tesis política de Lonardi era sencilla: bastaba con abrir un foco de dos o tres días para que los leales defeccionaran. Perón sólo podía sobrevivir si el contraataque resultaba fulminante. El primer peronismo había estallado.
Era un ejercicio de pedagogía gorila. ¿Su sentido? Brutal y simple: estamos dispuestos a todo; quien nos resista debe saber que no sólo tendrá que matarnos, sino que nuestro cadáver será el de la sociedad existente.
Es decir, defender el gobierno peronista suponía –desde esa lectura militarmente condicionada– saltar el cerco. El mensaje fue perfectamente asimilado. Nadie (en las filas del oficialismo, salvo quizás John William Cooke), se propuso ir tan lejos. Cinco días antes del bombardeo, la oposición política había marchado unificada bajo las banderas vaticanas, movilización de Corpus Christi, dando así cobertura política al atentado. El bombardeo enfureció a los sectores populares (quienes identificaron sin vacilar al responsable político, la Iglesia Católica) y las consecuencias no se hicieron esperar, el 17 de junio una docena de iglesias y el edificio de la Curia Eclesiástica de la capital fueron incendiados. El pato de la boda fue la biblioteca: 80 mil volúmenes ardieron alegremente, mientras los manifestantes entonaban cantos furibundamente anticlericales.
En Sobre héroes y tumbas, Ernesto Sabato pintará – años más tarde, con la paleta del espanto gorila– el nivel de violencia que ese conflicto contenía. La divisoria de aguas era tajante: de un lado el movimiento obrero, sin su jefatura burocrática; del otro, una fracción militar; en el medio, el grueso de las Fuerzas Armadas. Los demás escuchaban la radio y leían los diarios.
Todo el juego de la reacción pasó por ensanchar la fracción golpista y neutralizar a los oficiales legalistas e indecisos. Conviene no equivocarse, en términos militares el cuadro favorecía ampliamente al general Perón, eso sí, la conciliación no tenía cabida. Perón podía aislar a la Marina, contaba con el Ejército y la Aeronáutica, pero debía aplastar a los responsables del levantamiento. Sobre todo, cuando las víctimas civiles carecían de toda justificación militar. El bombardeo masivo se hizo minutos después de la captura y rendición del responsable de la intentona.
Si el vicealmirante Toranzo Calderón hubiera sido fusilado, lo que no presentaba ninguna dificultad jurídica, la respuesta hubiera sido clara. Como tal cosa no sucedió, y el 15 de julio el presidente anunció que “la revolución había terminado”, los conspiradores entendieron: Perón no se proponía derrotarlos militarmente, sólo intentaba librar las diferencias –como siempre había hecho– en terreno parlamentario; en el preciso momento en que la oposición había cambiado de estrategia.
¿El motivo? No creía poder ganar las siguientes elecciones, más allá de cuál fuera el candidato del oficialismo. Mayoría y peronismo eran todavía una misma cuestión.
EL TIEMPO Y LA ESTRATEGIA.
La conspiración militar en curso no estaba unificada. En los hechos no lo estaría jamás. Sin embargo, los conspiradores nuclearon 3000 comandos civiles, y los defensores del gobierno no. Unos usaron el tiempo en armarse para combatir, mientras Perón intentaba aplacar los ánimos; como parte de esa política renunció a la presidencia de su propio partido. El asombro no fue pequeño. No se trató, como sostuvo Jorge Abelardo Ramos en Revolución y contrarrevolución en la Argentina, de una medida “antiburocrática, sino de un grave error de apreciación. La renuncia del General equivalía a desconocer que era el jefe de una fracción. En lugar de asumir el conflicto intentaba ubicarse por “encima” de las fuerzas en pugna, como presidente de todos los argentinos. El equilibrio que años anteriores le había permitido hacerlo estaba definitivamente roto.
La Marina lo había roto, y no admitía vuelta atrás. Es cierto que los nuevos dirigentes partidarios eran mejores que los antiguos, que sólo actuaban nominalmente en un aparato puramente administrativo, pero se trataba de un fenómeno secundario.
Aunque Cooke asumió la dirección del partido en la Capital, no podía llamar a la movilización general, porque si lo hacía enfrentaba abiertamente la conducción de Perón. Y el cambio de dirección partidaria sólo tendría el sentido que Ramos le atribuyó, si hubiera estado en condiciones de organizar la resistencia activa al golpe.
Para que una conducción alternativa fuera posible, la Confederación General del Trabajo debería haber estado en otras manos, y el partido peronista se habría tenido que parecer más al laborismo del ’46. Un partido basado en los sindicatos, con una conducción capaz de reproducir el 17 de octubre del 1945 podía defenderse; no era esa la situación.
Por eso, oscuramente, el desorden y la inorganicidad de la conspiración gorila de septiembre, nunca preocupó a los partidos del derrocamiento. Era un lujo que se podían costear, dado que Perón permitió a los opositores usar la radio y exponer sus puntos de vista. Arturo Frondizi replicó sin vacilar: la UCR rechaza la pacificación, salvo que el gobierno pasara a otras manos. La renuncia de Perón era entonces la propuesta implícita. Simple, alcanzar los objetivos del golpe sin darlo. Los trabajadores, en las fábricas, comenzaron a temer y callar. La patronal registraba, a diario, el cambio en las relaciones de fuerza. Entonces, Perón intenta su maniobra final: aterrorizar verbalmente a sus antagonistas.
El 31 de agosto ofrece su “retiro”. La CGT responde en el acto con una concentración, para que el General revea la medida. Dieciocho horas más tarde, Perón apareció en el histórico balcón de la Casa Rosada para rugir: “Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos.” La amenaza era terrible, pero no podía producir el efecto deseado: evitar la lucha, ya que los golpistas estaban dispuestos a la guerra civil, y el general no organizó ninguna respuesta armada.
En los tres meses que mediaron entre el atentado terrorista de la Marina y la insurrección militar de Córdoba, utilizó 75 días en retroceder, pacificación mediante; recién el 31 de agosto convocó al famoso “cinco por uno”, y después de haberlo lanzado no dio cauce organizativo a semejante violencia verbal. El presidente seguía confiando en el Ejército, y esa confianza prueba que su registro del cambio político resultaba inadecuado. Entonces, el general Eduardo Lonardi se insurreccionó en Córdoba, solo, el 16 de septiembre. La tesis política de Lonardi era sencilla: bastaba con abrir un foco de dos o tres días para que los leales defeccionaran. Perón sólo podía sobrevivir si el contraataque resultaba fulminante. En tal caso el golpe tendría un tercer capítulo, y aunque los golpistas fueran derrotados, el gobierno estaba muerto.
El primer peronismo había estallado.
Debemos admitir que ese correcto oficial católico, sin demasiadas luces, en esta oportunidad tuvo razón. Eso sí, su victoria no sería todavía la de la Libertadora. Sería preciso que el general Pedro Eugenio Aramburu lo derrocara, para que el nuevo curso resultara históricamente definitivo.
Viernes, 16 de septiembre de 2011
"Victoria 2027", el proyecto presidencial de Villarruel que enloqueció a Milei

El Municipio de Paso de los Libres anuncia el pago de sueldos de noviembre

Lali Espósito lanzó "No Me Importa", su nueva canción: un recuerdo a la canción de Rodrigo y el agradecimiento a sus fans (Video)

Ninguneo oficial a la audiencia del Papa. El faltazo argentino en Roma por los 40 años del tratado de paz con Chile

Asisten a centenares de afectados por el tornado y relevan daños en Sauce

Siguen ajustando a los que menos tienen! El Gobierno eliminó cinco fondos fiduciarios: desfinancia a emprendedores y a víctimas de trata

Milei pudo salvar el decreto del canje de deuda gracias a una gestión de Larreta con Carrió


Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados
www.chamigonet.com.ar