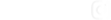Ensayo de Gonzalo Irastorza
A 135 años del paso a la inmortalidad de Don Juan Manuel de Rosas, el ilustre Restaurador de las Leyes, retratamos sus últimos momentos en el exilio, en Southampton, Inglaterra, condenado a morir en el ostracismo de la indiferencia de una Argentina que no supo valorar su entrega al servicio de la Patria.
Sobrevivió veinticinco años a la caída del poder; caso único en la historia de los dictadores que se vieron forzados a abandonar el comando supremo. Lo hizo con hidalguía, viviendo de su propio trabajo. Desde el destierro, mientras le fue solicitada su ayuda, siempre colaboró con las autoridades constituidas de la Argentina.
Sus bienes, por demás cuantiosos y habidos todos antes de asumir el poder, fueron confiscados por el rencor unitario gobernante en Buenos Aires.... Urquiza, su vencedor y ahora amigo epistolar, aportó para su crítica subsistencia en la campiña británica.
En Southampton, se hizo dueño de un “farm”, que con el correr de los años, fue transformando en una típica estancia de sus entrañables pampas.
El descanso eterno que se cernía, traía aparejado la gloria máxima a la que cualquier mortal pudiera aspirar. El acero inmortal de Chacabuco, el sable del padre de las lanzas heroicas del glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo, pasaba testamentado a don Juan Manuel, a ese auténtico arquetipo de la nacionalidad al que los habitantes de la Confederación miraban “con sumisión y encandilamiento… a este héroe, a este semidiós de las pampas, que tiene el aspecto de los Césares romanos”. El 17 de agosto de 1850, don José de San Martín, el héroe de América y la personificación más pura del militar con todas las letras, se dirigía a la vida eterna. Su testamento, revelaba el más honroso legado para el semidiós de las pampas. La espada sempiterna de la Independencia se teñía de punzó federal, del rojo de la Confederación rosista, de la divisa de los Colorados de Monte, del emblema de Facundo de “Religión o Muerte”, del testimonio imperecedero de la Vuelta de Obligado, Quebracho, Tonelero y San Lorenzo : “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sud, le será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla.”
La soledad se apoderaría de los últimos años de lúcida vejez de don Juan Manuel. Tan solo Manuelita, su entrañable y adorada hija de la vida y del alma, lo visitaba regularmente desde Londres, donde había contraído nupcias con Máximo Terrero, hijo de su hermano y amigo, Juan Nepomuceno.
Ochenta y cuatro años de edad. Final anunciado. Quien sino Manuelita para acompañarlo en sus últimas horas... “... Esa noche del miércoles , estuve con él hasta las dos de la mañana... Antes de retirarme estuvo haciendo varias preguntas... y me recomendó irme a acostar... ¡Todo esto Máximo, dicho con fatiga, pero, con tanto despejo, que cuando lo recuerdo, creo soñarlo!... A las seis de la mañana, salté de la cama, y cuando me allegué a él lo besé tantas veces como tú sabes lo hacía siempre, y al besarle la mano la sentía ya fría... Le pregunté: «-¿Cómo te va tatita?...» Su contestación fue, mirándome con la mayor ternura: «-No sé, niña...» Salí del cuarto... ¡cuando entré... había dejado de existir! Así, tu ves, Máximo mío, que sus últimas palabras y miradas fueron para mí, para su hija tan amante, tan afectuosa...”
Otrora semidiós de las pampas, deja este mundo el Restaurador de las Leyes y campeón de la soberanía nacional. Lejos de sus pampas y en tierra de gringos, la poesía le rinde honores:
“Su obra estaba hecha, su rescate pagado.
Y un resbalar lento del alma a los portales
Terminado su arreo duro.
Que se pasan sólo una vez.
Había hecho lo que estaba mandado.
El extraño panorama de su vida todo delante.
No todo sino lo que pudo.
Dolores corporales que avientan lo trivial.
La gloria de la hija mayor que llega.
Rosas sintió en un lampo todo el tiempo de antes
Su nieto mayor que descuelga el cinto y el trabuco. Galopando un negro bagual.
Y él mira lo que es la gloria: un niño que juega
Sintióse en una ventolera de la pampa infinita
Con el sable de Chacabuco.
Hollando en un potro la gramilla helada.
Y después el hecho de todos los mortales.
Oyó como una voz de lejos: «¿cómo anda tatita?»
La debilidad sin languidez.
Y se oyó a si mismo muy lejos: «"Niña, no es nada.»”
Rosas, significó la expresión más pura de la emoción de argentinidad, de lo nuestro, de las costumbres arraigadas, en contra de los intereses foráneos, de lo exógeno, de todo lo extraño a la idiosincrasia nacional. Fue el paradigma del espíritu reaccionario y ultraconservador, que supo expresar el sentimiento criollo que veía jaqueados sus pagos por las pretensiones extranjeras. Por todo ello, su gobierno fue eminentemente popular, gozando también del crédito y sostén de numerosos círculos de la alta sociedad argentina de aquellos tiempos.
La salva desagraviante de los ingleses y franceses al pabellón confederado y la epopeya nacional de la defensa de la soberanía, nos sentencian a valorar la energía inconmensurable que adquirió la Patria en épocas del Restaurador. “¿Podría volver a encontrar -la Argentina- el camino de las grandes empresas, que no se halla tanto en lo material como en lo espiritual y, en política, en la voluntad esclarecida? Cuando en 1916 Zeballos dijo en el Congreso que al resistir la intervención anglo-francesa toda la fuerza del país residía en la voluntad, no ignoraba la fuerza argentina de entonces. Quiso decir que la mayor fuerza mundial, mal manejada, nada significa, pero que, en cambio, bien manejada, puede aspirar a lo más alto.”
Pero, ¿qué era Rosas para los argentinos? ¿Por qué su popularidad sin límites? ¿Cómo se había transformado en un líder carismático e idolatrado por las masas? Así lo observa Sarmiento, uno de sus declarados y acérrimos enemigos políticos: “«Matar y morir fue la única facultad despierta de esta inmensa familia de bayonetas y de regimientos», y ellos veneraban al hombre que los tenía condenados a un oficio mortífero, a una abnegación sin premio, sin elevación, sin término. «¿Qué era Rosas para esos hombres?» -se preguntaba Sarmiento- «¿Qué seres había hecho de los que tomó en sus filas hombres, y había convertido en estatuas, en máquinas pasivas para el sol, la lluvia, las privaciones, la intemperie, los estímulos de la carne, el instinto de mejorar, de elevarse, de adquirir, y sólo activos para matar y recibir la muerte? ¿Qué era Rosas, pues, para estos hombres? ¿O son hombres estos seres?». (D. F. Sarmiento, La Campaña del Ejército Grande). Rosas era sentido por esos hombres como la encarnación de su patria, de su tierra en la que galopaban con libertad de dueños, de espíritu criollo de la pampa que ellos veían amenazada por la aristocracia pueblera y por la civilización y codicia europeas que los desalojaría de sus pagos. Por eso le defendieron con fanática heroicidad; por eso, veinte años después de la caída del dictador, Cunninghame Graham vio a los últimos gauchos en la frontera de Bahía Blanca... clavar su facón en el mostrador de la pulpería, echar un trago de caña y mirando al gringo de reojo vociferar con rabia: ¡Viva Rosas! (Cunninghame Graham. El Río de La Palta).
Lunes, 19 de marzo de 2012
"Victoria 2027", el proyecto presidencial de Villarruel que enloqueció a Milei

El Municipio de Paso de los Libres anuncia el pago de sueldos de noviembre

Sigue la psicosis! Javier Milei habló de las medidas de gobierno para 2025: "Confirmo que seguiré a full con la motosierra"

Siguen ajustando a los que menos tienen! El Gobierno eliminó cinco fondos fiduciarios: desfinancia a emprendedores y a víctimas de trata

Haz lo que digo, no lo que hago! Le descubrieron toneladas de comida de Capital Humano en su casa tras una denuncia por violencia de género (Video)

Milei pudo salvar el decreto del canje de deuda gracias a una gestión de Larreta con Carrió

La Corte le puso fin a una de las causas que armó Gerardo Morales contra Milagro Sala

Rusia lanzó su mayor ataque con drones desde el inicio del conflicto con Ucrania


Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados
www.chamigonet.com.ar