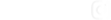Cualquier investigador que pretenda desentrañar los orígenes de la violencia política que sacudió a la Argentina en las décadas del sesenta y el setenta, deberá detenerse ineludiblemente en aquel sombrío 16 de junio de 1955, cuando la aviación naval tuvo su bautismo de fuego al descargar diez toneladas de explosivos sobre la Plaza de Mayo, lo cual provocó una masacre con más de 300 muertos y 700 heridos.
Con la insignia de Cristo Vence pintada en sus alas (una cruz montada sobre una V), 34 aviones piloteados por marinos se abalanzaron a partir de la 13:40 sobre la Casa Rosada, la Plaza de Mayo –donde debía realizarse un acto convocado por el gobierno– la CGT, y la residencia presidencial.
Con una saña que los porteños no conocieron ni en el bombardeo de naves realistas en 1811, ni mucho menos en las dos invasiones inglesas, los marinos sublevados contra Perón bombardearon y ametrallaron a cuanta persona transitaba a pie o en transportes públicos por los alrededores de la Plaza de Mayo.
Grupos de trabajadores convocados por la CGT se parapetaron detrás de las columnas de la Recoba de Paseo Colón y dispararon con revólveres de bajo calibre contra los aviones, en defensa del gobierno que les había devuelto la dignidad. En el otro bando, pelotones de comandos civiles alimentados por el odio de clase, debieron esperar para ver concretados sus deseos golpistas.
Naves de la Armada debían converger hacia el puerto de Buenos Aires, y tropas de Infantería de Marina debían asaltar la Casa Rosada, pero el ataque aéreo se demoró por una espesa neblina y provocó la descoordinación del movimiento golpista. Al fracasar la intentona, los pilotos navales aterrizaron en Montevideo y pidieron asilo.
Algunos de los alzados contra el orden constitucional señalaron tiempo después que el objetivo era matar al presidente Juan Domingo Perón, y otros dijeron que sólo trataban de derrocarlo. Sea como fuere, el bombardeo indiscriminado sobre una población civil indefensa, produjo una masacre sólo comparable a la matanza registrada durante la Guerra Civil Española en la villa vasca de Guernica. Pero con una gran diferencia: los vascos fueron atacados por aviones alemanes e italianos, mientas que los civiles porteños fueron asesinados por pilotos argentinos, en una acción que aún sigue impune, al haber rechazado la justicia la calificación de delito de lesa humanidad.
La mayoría de las investigaciones posteriores indican que en el bombardeo a la Plaza de Mayo murieron más de 300 personas, mientras que las cifras más serias sobre Guernica estiman que cayeron entre 150 y 300. La masacre vasca fue inmortalizada por el pintor Pablo Picasso y constituye una denuncia mundial permanente contra la brutalidad del fascismo, pero el 16 de junio de 1955 sólo es recordado en la Argentina por los peronistas.
Sectores presuntamente democráticos se niegan todavía hoy a condenar aquella masacre. Sin embargo, está claro que esa jornada incubó “el huevo de la serpiente”, como tituló el genial director sueco de cine, Ingmar Bergman a la película en la que describió los prolegómenos del advenimiento del nazismo. A través de la delgada piel del huevo, ya se veía el reptil.
Tras el bombardeo, quedaron restos humanos esparcidos en las calles, cuerpos mutilados, hierros retorcidos, escombros y el horror de una violencia inusitada que indicaba que el odio había quebrado mínimos códigos humanos. Pese a que fueron reparadas, todavía se aprecian las marcas de las metrallas sobre el granito que reviste las paredes del Palacio de Hacienda.
Los chicos de entonces, los “únicos privilegiados” del primer peronismo, presenciaron desde las azoteas de los barrios los vuelos rasantes de los aviones. Quedarían en sus retinas escenas de guerra que ya no pertenecían sólo al cine y muchos serían la “juventud maravillosa” de los ’70 y luego los “imberbes”.
Cuando el ataque cesó, el gobierno intentó evitar por todos los medios cualquier represalia, pese a que grupos peronistas incendiaron iglesias. Con escasas y leves condenas a sus cabecillas, los golpistas se reorganizaron para dar el zarpazo definitivo.
Tres meses después, el 16 de setiembre de 1955, Juan Domingo Perón fue derrocado y se abrió un período de 18 años de proscripción durante el cual los peronistas no podían participar de elecciones, cantar su marcha, ni mostrar sus símbolos.
Las acciones de la resistencia peronista fueron reiteradamente explicadas como una respuesta a aquella sangrienta jornada acallada por la historiografía gorila. Y la guerrilla peronista también tomó al bombardeo sobre la Plaza de Mayo como un punto de partida para su discurso legitimador. La saña de aquel acto sólo fue superada 21 años después por otra dictadura militar. (Télam)
Sábado, 16 de junio de 2012
La Corte le puso fin a una de las causas que armó Gerardo Morales contra Milagro Sala

Rusia lanzó su mayor ataque con drones desde el inicio del conflicto con Ucrania

Gustavo Valdés entre los adherentes al régimen del gobierno nacional para saldar las deudas con las provincias

El peronismo se quedó con la Secretaría General de la Federación de Estudiantes de la UNNE

La Corte confirmó que Bolsonaro fue ideólogo del intento de golpe contra Lula

Ana Almirón: "Cristina vendrá a Corrientes porque es nuestra jefa de campaña"

Déficit cero y motosierra: el mensaje de Francos al Senado (y a los gobernadores)


Surcorrentino.com.ar
Todos los derechos reservados
www.chamigonet.com.ar